Mensaje de Juan Pablo II a la Penitenciaría Apostólica de 15 de marzo de 2002
1. También este año el Señor me concede la alegría de dirigir mi palabra a ese dicasterio. Lo saludo cordialmente a usted, venerado hermano, así como a los prelados y a los oficiales de la Penitenciaría apostólica, y a los religiosos de las diversas familias que ejercen el ministerio penitencial en las basílicas patriarcales de Roma. Dirijo un saludo particular a los jóvenes sacerdotes y a los candidatos al sacerdocio que participan en el tradicional curso sobre el fuero interno, que la Penitenciaría ofrece como servicio eclesial.
Querría que se percibiera en este Mensaje el testimonio del aprecio que el Papa siente no sólo por la función de la Penitenciaría, vicaría suya en el ejercicio ordinario de la potestad de las Llaves, sino también por la dedicación de los padres penitenciarios, los cuales, en la relación directa con la conciencia de cada penitente, desempeñan el ministerio de la reconciliación, y, en fin, por el esmero con que los jóvenes sacerdotes y candidatos al están preparándose para el altísimo oficio de confesores
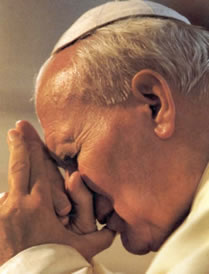 2. La misión del sacerdote está sintetizada eficazmente por las conocidas palabras de san Pablo: «Somos (...) embajadores de Cristo, como sí Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Co 5, 20). En esta circunstancia, deseo recoger y ampliar un concepto que ya expresé en la primera audiencia a la Penitenciaría apostólica y a los padres penitenciarios de las basílicas patriarcales de Roma, el 30 de enero de 1981. Dije entonces: «El sacramento de la Penitencia (...) no sólo es instrumento directo para destruir el pecado -momento negativo-, sino ejercicio precioso de virtud, expiación él mismo, escuela insustituible de espiritualidad, profunda labor altamente positiva de regeneración en las almas del “vir perfectus", "in mensuram aetatis plenitudinis Christi" (Ef 4, Quisiera subrayar esta eficacia «positiva» del Sacramento, para exhortar a los sacerdotes a recurrir personalmente a él, como valiosa ayuda en su camino de santificación y, por tanto, a servirse de él también como forma cualificada de dirección espiritual.
2. La misión del sacerdote está sintetizada eficazmente por las conocidas palabras de san Pablo: «Somos (...) embajadores de Cristo, como sí Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os suplicamos: ¡reconciliaos con Dios!» (2 Co 5, 20). En esta circunstancia, deseo recoger y ampliar un concepto que ya expresé en la primera audiencia a la Penitenciaría apostólica y a los padres penitenciarios de las basílicas patriarcales de Roma, el 30 de enero de 1981. Dije entonces: «El sacramento de la Penitencia (...) no sólo es instrumento directo para destruir el pecado -momento negativo-, sino ejercicio precioso de virtud, expiación él mismo, escuela insustituible de espiritualidad, profunda labor altamente positiva de regeneración en las almas del “vir perfectus", "in mensuram aetatis plenitudinis Christi" (Ef 4, Quisiera subrayar esta eficacia «positiva» del Sacramento, para exhortar a los sacerdotes a recurrir personalmente a él, como valiosa ayuda en su camino de santificación y, por tanto, a servirse de él también como forma cualificada de dirección espiritual.
En efecto, a la santidad, y en especial a la santidad sacerdotal, solo se puede llegar concretamente con el recurso habitual, humilde y confiado al sacramento de la Penitencia, entendido como instrumento de la gracia, indispensable cuando ésta, por desgracia, se haya perdido a causa del pecado mortal, y privilegiado cuando no haya habido pecado mortal; por eso, la confesión sacramental es sacramento de vivos, que no sólo acrecienta la gracia misma, sino que también corrobora las virtudes y ayuda a mitigar las tendencias heredadas a causa de la culpa original y gravadas por los pecados personales.
3. Creo que uno de los mayores dones que nos ha obtenido del Señor la celebración del Año santo 2000 ha sido una renovada conciencia en muchos fieles del papel decisivo que el sacramento de la Penitencia desempeña en la vida cristiana y, por consiguiente un consolador incremento del número de los que recurren a él.
Ciertamente, en el camino de ascesis cristiana, el Señor puede dirigir interiormente a las almas de maneras que trascienden la mediación sacramental ordinaria. Sin embargo, esto no elimina la necesidad de recurrir al sacramento de la Penitencia, ni la subordinación de los carismas a la responsabilidad de la jerarquía. Esto es lo que expresa el conocido pasaje de la primera carta a los Corintios donde el apóstol san Pablo afirma: «Dios los estableció en la Iglesia, primeramente como Apóstoles; en segundo lugar, como profetas; en tercer lugar, como maestros...», y así sucesivamente (cf. 1 Co 12, 28-31). En el texto se enuncia claramente un orden jerárquico entre las diversas funciones, institucionales y carismáticas, en la estructura de la vida de la Iglesia. San Pablo reafirma luego esta enseñanza en todo el capítulo 14 de la misma carta, donde enuncia el principio de la subordinación de los dones carismáticos a su autoridad de Apóstol. Para ello recurre sin titubear al verbo quiero y a formas imperativas.
4. Pero el mismo Señor Jesús, fuente de todo carisma, afirma del modo más solemne el carácter insustituible, para la vida de la gracia, del sacramento de la Penitencia, que él confió a los Apóstoles y a sus sucesores: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).
Por tanto, no es conforme a la fe querer reducir la remisión de los pecados a un contacto, por decirlo así, privado e individualista entre la conciencia de cada fiel y Dios. Ciertamente, el pecado no se perdona si no hay arrepentimiento personal, pero en el orden actual de la Providencia el perdón está subordinado al cumplimiento de la voluntad positiva de Cristo, que vinculó el perdón mismo al ministerio eclesial o, por lo menos, a la seria voluntad de recurrir a él lo antes posible, cuando no existe la posibilidad inmediata de realizar la confesión sacramental.
Igualmente errónea es la convicción de quien, aun sin negar un valor positivo al sacramento de la Penitencia, lo concibe como algo supererogatorio, porque el perdón del Señor habría sido otorgado «una vez para siempre» en el Calvario, y la aplicación sacramental de la misericordia divina no resultaría necesaria para la recuperación de la gracia.
5. De manera análoga, conviene reafirmar que el sacramento de la Penitencia no es un acto de terapia psicológica, sino una realidad sobrenatural destinada a producir en el corazón efectos de serenidad y de paz, que son fruto de la gracia. Aun cuando se considerasen útiles algunas técnicas psicológicas externas al sacramento, se podrán aconsejar con prudencia pero jamás imponer (cf. por analogía, la admonición del Santo Oficio del 15 de julio de 1961, n. 4).
Por lo que respecta a formas específicas de ascetismo hacia las cuales orientar al penitente, el confesor podrá recomendarlas, con la condición de que no se inspiren en concepciones filosóficas o religiosas contrarias a la verdad cristiana. Tales son, por ejemplo, las que reducen el hombre a un elemento de la naturaleza o, por el contrario, lo exaltan como dueño de una libertad absoluta. Es fácil reconocer, sobre todo en este último caso, una renovada forma de pelagianismo.
6. El sacerdote, ministro del sacramento, ha de tener presentes estas verdades tanto en el contacto con cada penitente como en la enseñanza catequística que imparte a los fieles.
Por lo demás es evidente que los sacerdotes, como receptores del sacramento de la Penitencia, están llamados a aplicarse en primer lugar a sí mismos estas certezas con sus relativas orientaciones prácticas. Esto les ayudará en la búsqueda personal de la santidad, así como en el apostolado vivo y vital que deben realizar sobre todo con el ejemplo: «Las palabras mueven, los ejemplos arrastran».
De modo privilegiado, esos criterios deben guiar a los sacerdotes confesores y directores espirituales al tratar con los candidatos al sacerdocio y a la vida consagrada. El sacramento de la Penitencia es el instrumento principal para el discernimiento vocacional. En efecto, para proseguir hacia la meta del sacerdocio es necesaria una virtud madura y sólida, es decir, capaz de garantizar, dentro de lo que es posible en las cosas humanas, una fundada perspectiva de perseverancia en el futuro. Es verdad que el Señor, como hizo con Saulo en el camino de Damasco, puede transformar instantáneamente a un pecador en santo. Sin embargo, ese no es el camino habitual de la Providencia. Por eso quien tiene la responsabilidad de autorizar a un candidato a proseguir hacia el sacerdocio debe tener «hic et nunc» la seguridad de su idoneidad actual. Si esto vale para cada virtud y hábito moral, es evidente que se exige aún más por lo que respecta a la castidad, dado que, al recibir las órdenes, el candidato estará obligado al celibato perpetuo.
7. Encomiendo estas reflexiones, que se transforman ahora en apremiante súplica a Jesús, sumo y eterno Sacerdote. Que la Virgen santísima, Madre de la Iglesia, interceda ante su Hijo, para que se digna conceder a su Iglesia santos penitentes, santos sacerdotes y santos candidatos al sacerdocio.
Con este deseo, imparto de corazón a todos la bendición apostólica.
Vaticano, 15 de marzo de 2002